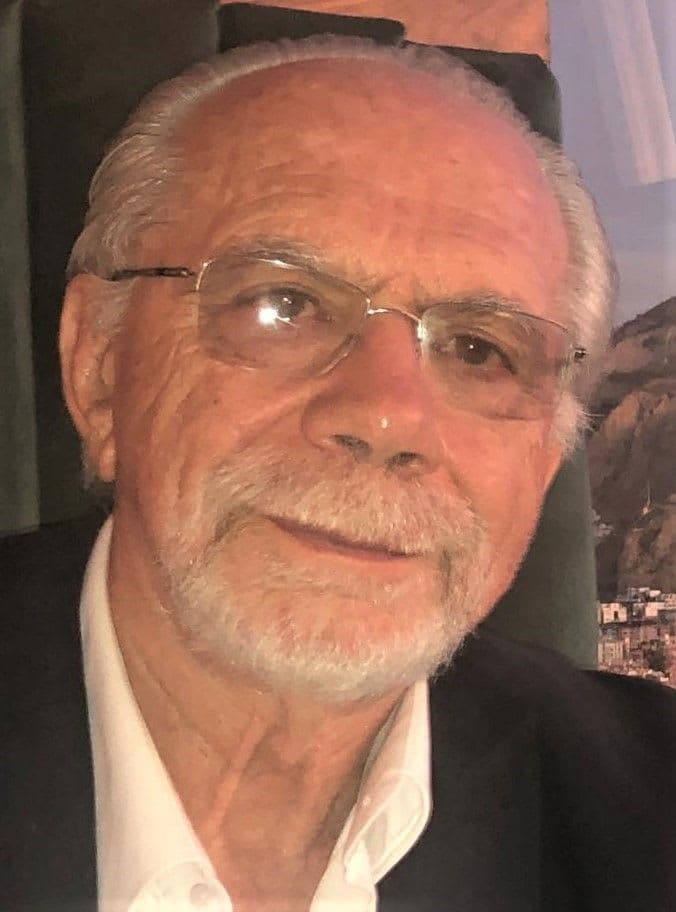
l debate en torno a la eutanasia (reavivado con valentía por el amigo Alfonso Gumucio Dagrón) está salpicado por varias paradojas.
Para empezar, la medicina lucha por prolongar la vida con un éxito innegable: a comienzo del siglo XX la esperanza de vida a nivel global era inferior a los 35 años; hoy el promedio mundial es de 73 años. Ese hecho ha disparado la atención a los problemas de la vejez (gerontología, asilos, actividades sociales, jubilaciones, etc.).
Sin embargo, al optar por la eutanasia (suicidio asistido o muerte digna), la medicina parece rendirse ante la presunta irreversibilidad de ciertas enfermedades y ante el dolor intolerable que a veces las acompaña.
Asimismo, por un lado, los médicos, con el consentimiento de los familiares, llegan a ensañarse con un paciente terminal, manteniéndolo artificialmente en vida, impidiendo que la naturaleza haga su trabajo. El papa Francisco fue claro en repudiar esas prácticas que ocultan a veces una motivación de lucro de las clínicas privadas.
Pero, por otro lado, existe la tentación de volverse dueños de la vida o de querer “ayudar” (a Dios o a la naturaleza, según las creencias) a poner término a la existencia. Está en juego el concepto de la existencia y la antropología que cada cultura ha desarrollado. Para las religiones abrahámicas (judíos, cristianos e islámicos) la vida del hombre pertenece a Dios, desde su concepción hasta su muerte. Para otras es preferible la muerte al sufrimiento, una postura que recoge el laicismo moderno.
En este sentido, la comparación del “hacer dormir” a los animales, cuando están enfermos o muy viejos, con la solución eutanásica de los del “noveno piso”, rebaja y distorsiona la dignidad humana. El fin es el mismo: deshacerse de lo que ya no sirve; sin embargo, a las mascotas se las reemplaza, pero a los seres queridos se los pierde irreversiblemente.
Paradójicamente, ninguna época ha sido más atenta a los ancianos como la nuestra y, sin embargo, esta preocupación “por” los ancianos se transforma frecuentemente en preocupación “para” cómo lidiar con ellos cuando caen enfermos de gravedad, sin que el estilo de vida moderno, con las familias fragmentadas, ayude en la mayoría de los casos.
Una cuarta paradoja surge de la actitud de los familiares. Se los tilda de “cómplices de las torturas” de los médicos cuando alientan prácticas de ensañamiento con el fin de no perder a sus seres queridos. Pero, al mismo tiempo, se los considera insensibles si, por diferentes razones, no últimas las económicas, prefieren que la vida del enfermo se acabe, mejor si con ayuda externa.
Mi experiencia en el trato a enfermos y ancianos me ha convencido que la atención a ellos suele transformar la vida de los que los cuidan; el sacrificio innegable que implica esa atención es compensado por el crecimiento humano y espiritual durante el período de despedida.
A su vez, el concepto de “calidad de vida”, utilizado para justificar la eutanasia, es discutible y relativo, especialmente cuando se busca imitar acríticamente a los países “civilizados”, sin tomar en cuenta la cultura y las tradiciones de cada país que, a veces, explican la resistencia a legislar y regular esa temática. Por ejemplo, en Bolivia existe la creencia que el enfermo decide dejarnos sólo después de soltar los “amarres” afectivos que lo atan a la vida. Si bien la legislación de un país suele reflejar la ética mayoritaria, sin embargo, en la práctica suele tropezar con la delgada línea roja de una casuística desafiante.
Finalmente, más allá de los argumentos médicos y legales, para un cristiano el dolor es un misterio que, aceptado por amor, se vuelve digno y fecundo, como el grano de trigo enterrado en el campo.
Francesco Zaratti es físico y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
